Jueves de la séptima semana de Pascua
Hch 22, 30; 23, 6-11
Sal 15
Jn 17, 20-26


La misión de todo el que cree en Jesucristo es dar testimonio de su resurrección. Habrá quien lo acepte de buena gana, como quien lo rechace enardecidamente. Por ello, es necesario un auténtico compromiso con el Señor para poder ser testigos, como San Pablo. Animémonos a vivir nuestra unión con Cristo, ya que a partir de esa experiencia de amor podemos ser colaboradores de su salvación.
El Salmo nos ha dicho algo hermoso: “Dios es nuestro Padre, la parte que me ha tocado en herencia”. ¿Habrá algo mejor que esto? No lo creo. Nuestra vida está en sus manos. El Señor no permitirá que suframos corrupción, ya que, desde la Resurrección de Cristo, nuestra existencia a cobrado una nueva esperanza: gozar junto con Él de la gloria eterna que nos ha preparado. Por ello, debemos de aprender a caminar con fidelidad por el camino que Cristo nos ha enseñado.
Ahora bien, en el Evangelio que hoy hemos meditado, nos percatamos que sólo por Cristo podemos llegar a la unidad perfecta con Dios: “Nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Jn 1, 18). Jesús nos ha dado a conocer al Padre no sólo con sus palabras, sino con su propia vida. De esa manera, no sólo hemos oído hablar de Dios, sino que lo podemos experimentar en carne propia.
La Eucaristía es el Misterio Pascual de Cristo, siendo así el signo más grande que Cristo nos ha confiado. Por ello nos congregamos a celebrar nuestra fe, para ser unidad, para vivir como testigos suyos en medio de las actividades cotidianas de nuestra vida.
Si estamos en plena comunión con Jesús, sus palabras nos santificaran en la verdad y así podremos proclamar que Él es el Señor, no desde nuestro conocimiento, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo que ha sido infundido en mí por medio de los Sacramentos.
Quien ha experimentado el amor de Dios, debe de buscar la unidad en la misma fe: no como una imposición, sino como una consecuencia al sentir dentro de nosotros la presencia de un mismo Espíritu. Pero ¿qué sucedería si en medio de los creyentes hay divisiones? ¿Las personas seguirían sus huellas? Donde hay desunión y discordia, es difícil poder reconocer la presencia de Dios en la comunidad cristiana.
Recordemos el espíritu que caracterizaba a la primera comunidad: “todos tenían un solo corazón” (Hch 4, 32). Qué triste es encontrarnos con comunidades que murmuran de otros, que atacan al que se ha equivocado, que hay envidias y rivalidades entre ellos. Con una actitud así: ¿cómo se puede descubrir la presencia de Dios que busca unir?
Que el Señor nos conceda la gracia de sabernos respetar y amar como hermanos, pues es por medio de la unidad que el mundo creerá que estamos en Cristo. Entonces será nuestra la herencia que Dios ha prometido a todos aquellos que lo aman.
Pbro. José Gerardo Moya Soto

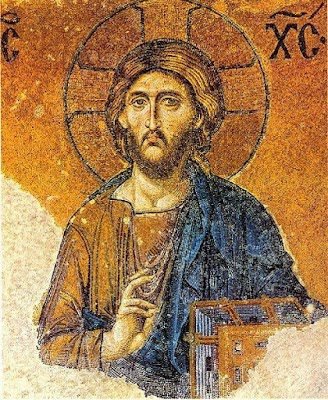




Agregar comentario